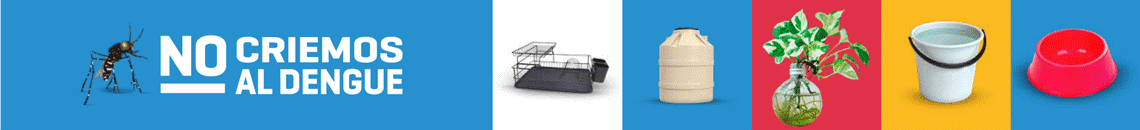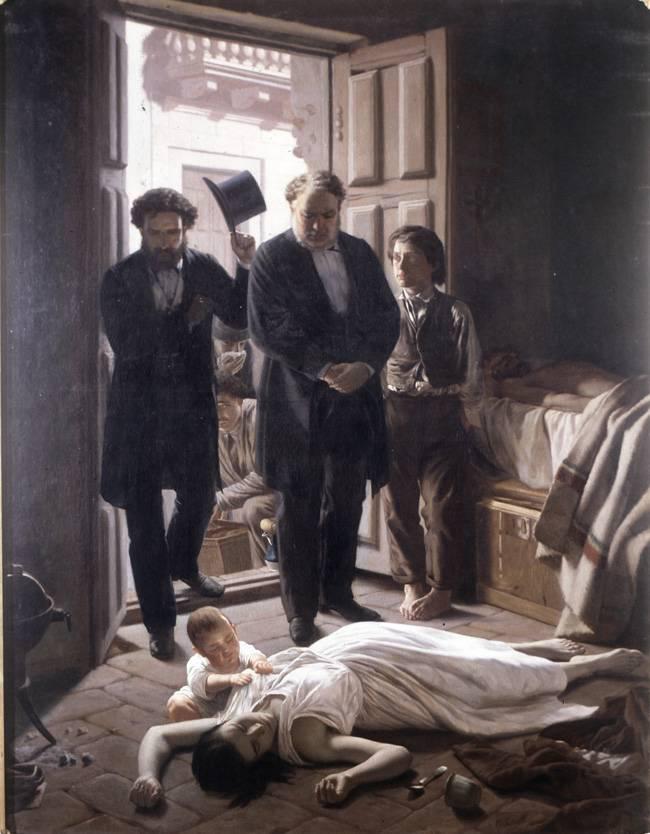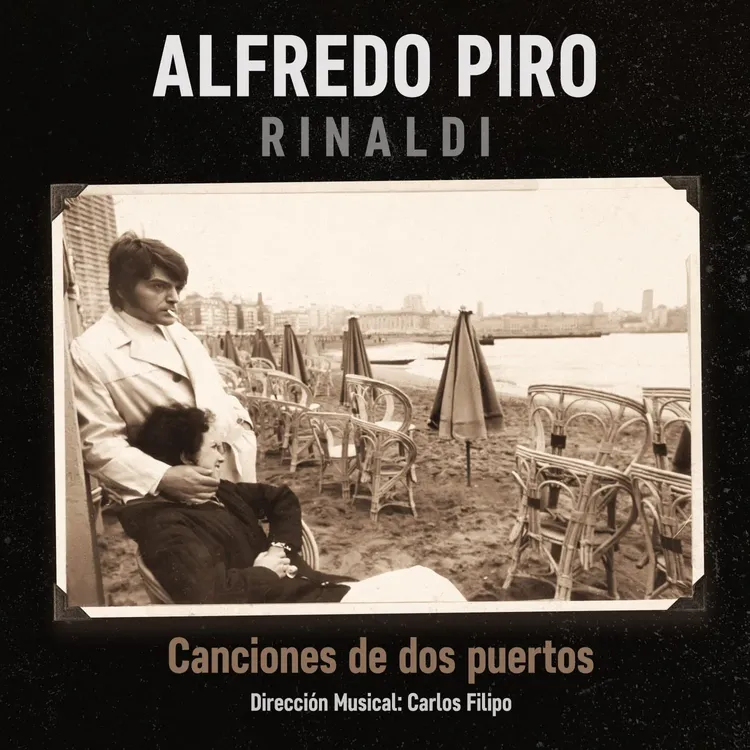Avanza la construcción de la nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba en Río Tercero
La institución representa un paso clave en la descentralización educativa, permitiendo que más jóvenes puedan formarse y desarrollarse en su propia ciudad.