
La Constitución
“Los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos”. (Congreso General Constituyente, 1 de mayo de 1853)
Locales11/07/2020 Tribuna

Carlos Ríos*
El 1 de mayo de 1853, después de varias décadas de anarquía y dictadura se firmó, en Santa Fe, la Constitución de la Nación Argentina que organizó el país adoptando el régimen representativo republicano federal. El 25 de mayo fue promulgada por Justo José de Urquiza y el 9 de julio fue jurada por las provincias, con excepción de Buenos Aires que decidió mantenerse al margen de la confederación.
La legislatura porteña había rechazado el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos -base programática de la Constitución- y, por lo tanto, no formó parte de la Convención Constituyente. Con posterioridad a su sanción, comisionados federales ofrecieron al gobierno de Buenos Aires la posibilidad de examinar y aceptar la nueva Carta, pero desde allí se les contestó que no lo harían “y que se les ahorrase el trabajo de intentarlo por tener que ahorcarlos ante las trincheras, cumpliendo con su deber, en pago de la conducta villana que habían observado procurando toda clases de males al país”. Como se ve, la intolerancia y la escasa propensión al diálogo están en nuestros orígenes. Todavía no conseguimos liberarnos de este mal.
La provincia más importante, con la ciudad portuaria a la cabeza y sus recursos, quedó así separada del resto por varios años. El proceso de unificación se iniciaría el 23 de octubre de 1859, cuando las fuerzas federales del General Justo José de Urquiza se enfrentaron con las tropas locales comandadas por Bartolomé Mitre en la Batalla de Cepeda, donde Buenos Aires fue derrotada. Vencedores y vencidos firmaron entonces un tratado en San José de Flores que establecía las condiciones del regreso, paradójicamente a gusto de los derrotados en el campo de guerra. En 1860 se reformó la Constitución en función de lo pactado, pero la cosa no terminaría ahí. Nuevamente los porteños se sublevaron y en Pavón, Mitre y Urquiza volvieron a cruzarse. El entrerriano renunció al combate cediendo el triunfo a su adversario, probablemente por entender que no tenía sentido seguir con las luchas fratricidas.
A partir de allí, con los vaivenes de una disputa por el poder no pocas veces violenta, la República fue desarrollando sus instituciones de acuerdo con el programa constitucional. Entre 1862 y 1863 se dictaron las primeras leyes para poner en funcionamiento la justicia federal. El presidente Bartolomé Mitre nombró a los primeros ministros de la Corte Suprema de Justicia; jueces elegidos no por sus simpatías partidarias, sino por sus condiciones como juristas y hombres de estado. Era necesario -dijo Mitre- “consolidar el Supremo Poder Judicial, que impera sobre las pasiones, que corrige los extravíos, que garante la paz de los pueblos y de los ciudadanos y que gobierna todo en nombre de la razón, con la fuerza invencible de la ley”.
Durante setenta años Argentina, aún con sus enormes defectos, evolucionó al amparo de la estabilidad institucional y la seguridad jurídica que atrajo a hombres y mujeres de todas las latitudes. El sueño de Juan Bautista Alberdi de poblar el desierto, se iba realizando al amparo de una Constitución generosa, pródiga en derechos y garantías al ejercicio de las libertades individuales. El fraude electoral, la infamia de ese período, fue desactivado el 1912 con la Ley Sáenz Peña, allanando el acceso de las masas al poder.
Pero en 1930 sucumbimos al mesianismo; una enfermedad terrible que ataca sin explicación ni remedio -antes y ahora- hasta las mentes más brillantes. Espíritus selectos de aquella época celebraron la hora de la espada abandonando el respeto por la legalidad. Allí empezó nuestra forma de andar al margen de la ley, nuestra decadencia irreversible, entre cuartelazos y urnazos. Fue una noche larga y oscura. Hasta que la tragedia nos sacudió varias décadas después. El crimen nos atravesó de izquierda a derecha. Pudimos comprobar que el Estado puede ser el terrorista más feroz y hubo que padecer una corta guerra a la que fueron a combatir jóvenes que lo perdieron todo y a los que no sabemos honrar.
¡Nunca más! -gritamos en 1983-. Por el horror, nos dimos cuenta del error. Un político ascendente recorría el territorio nacional de cabo a rabo recitando el preámbulo como un rezo cívico. La democracia fue recuperada y las instituciones puestas en valor. Creímos en la Justicia. ¿Habíamos aprendido la lección? Para nada. Lejos de cuidar las libertades recuperadas, los argentinos, en cambio, las entregamos a una clase dirigente incapaz, envilecida, corrupta y autoritaria. En la última década del siglo XX, tuvimos un presidente que se habituó a legislar de urgencia alegando necesidad, despojando al Congreso de sus propias competencias.
Para evitar cuestionamientos judiciales, armó una Corte de amigos que hará historia por su vergonzosa sumisión y logró, con la anuencia del principal partido de oposición, una reforma constitucional a medida de su reelección. Cuando creímos que ese ciclo estaba agotado, elegimos un nuevo gobierno -no sin antes abominar del otro- del que pronto nos vimos inclinados a deshacernos por su ineptitud.
La emergencia justificó nuevamente la excepción y convalidamos un golpe de estado parlamentario. Un señor feudal de San Luis, llegado por asalto a la presidencia, declaró con regocijo ante el Parlamento, que no íbamos a pagar nuestras deudas. Una euforia colectiva bajó desde las bancas ante esa bizarra expresión de soberanía. La pronta recuperación de la economía nos hizo creer que había valido la pena el desliz.
Luego, desde el sur, vino el nuevo liderazgo: un matrimonio cuyo antecedente más conocido era su habilidad para acumular poder. No decepcionó. La corrupción, planificada, se metió en todas las reparticiones del estado desde el primer día de mandato. El marido fue por mucho; la esposa fue por mucho más. Juntos, les asestaron mazazos letales a las reglas de juego constitucionales con el aval de la mayoría de la población, para quien nunca son tan graves estas tropelías cuando el bienestar económico las puede soslayar.
En 2015 decidimos cambiar. Después de cuatro años el mayor éxito del gobierno fue terminar su mandato. La debacle económica nos dejó a la deriva y fuimos a buscar para salvarnos a los mismos que habían llenado de agujeros el buque. Por el coronavirus, los derechos han quedado suspendidos. Vivimos en un estado de sitio no declarado. Un comité de infectólogos y políticos tiene más autoridad que un juez. La Constitución es sólo una hoja de papel y hemos creado suficientes precedentes para que así sea. ¿Seremos capaces de evitar su ruina, nuestra ruina?
*Abogado


"La universidad viene a sanar y a transformar una herida trágica en potencialidad de futuro"
Al finalizar el 2025, la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT) ha dejado atrás su fase inicial de formación para adentrarse en un proceso de consolidación y desarrollo sostenido. Pablo Yannibelli, rector organizador de la institución, define este periodo como un año clave.




Luis Lusso es el nuevo presidente de la Cooperativa tras el fallecimiento de Badino
El Consejo de Administración resolvió dar continuidad a todos los servicios y proyectos vigentes, así como a los nuevos desarrollos previstos para la ciudad.

En un paso fundamental para su estabilidad institucional, el Club Deportivo Casino de Río Tercero ha logrado la validación oficial de sus procesos internos por parte de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de la Provincia de Córdoba.






"La universidad viene a sanar y a transformar una herida trágica en potencialidad de futuro"
Al finalizar el 2025, la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT) ha dejado atrás su fase inicial de formación para adentrarse en un proceso de consolidación y desarrollo sostenido. Pablo Yannibelli, rector organizador de la institución, define este periodo como un año clave.

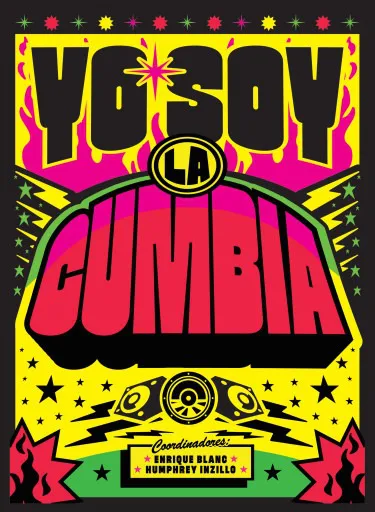


En el marco de los operativos de seguridad y prevención en la ciudad de Río Tercero, las autoridades informaron la aprehensión de un hombre de 70 años de edad tras un violento episodio de violencia familiar







